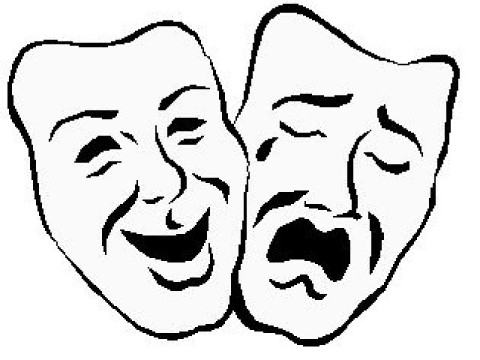« Lo que obtienes al alcanzar tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes con el logro de tus metas” Henry David Thoreau (1817-1862)
La ambición y la avidez de riqueza no son pasiones justamente candorosas, inofensivas y sin riesgo alguno, sino todo lo contrario. El afán de poseer más de lo que se tiene o de llegar a ser alguien más importante, es una fuerza interior o inclinación muy intensa capaz de arrastrar al individuo hacia situaciones indecorosas y hasta negocios turbios, que pueden sacarlo de su eje existencial acostumbrado, convirtiéndolo en una persona descentrada e insensible .
Si se lo permiten, la codicia llega a endurecer cualquier corazón de poca fe y a ofuscar el entendimiento, llevando al individuo a servirse del consabido criterio utilitario en el trato con los demás, que siempre estima más la utilidad o el beneficio que una relación personal le puede brindar, que las cualidades humanas de la persona tratada. Esa actitud interesada y egoísta del ambicioso termina por estropear los verdaderos lazos de amistad y cariño que había creado anteriormenente, siendo una de las primeras víctimas: su propia vida matrimonial.
El Papa Benedicto XVI describió así los estragos que puede causar la avaricia en el alma humana: « La idolatría de los bienes, en cambio, no sólo aleja del otro, sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, única fuente de la vida.»
Es bueno tener presente que los efectos negativos del amor al dinero y de la ambición, no se manifiestan en la vida pública de las personas sino en su vida interior espiritual, es decir, en su carácter y en su modo de ser. La consecuencias de la codicia no se ven, pero sí se sienten.
Existen innumerables casos de personas en el mundo que por desear tener éxitos y alcanzar aún mayores ingresos económicos, se olvidan de sí mismos y llegan a menospreciar el valor y la importancia que tienen la fe, el amor y la esperanza en Dios para su vida espiritual, arriesgando dejarse vencer por la vanidad y la codicia, las cuales convierten a ese individuo con éxito y que logró sus metas, en un pobre ser humano carente de amor, vacío interiormente e infeliz .
« Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. » 1 Timoteo 6, 10